Es cierto que el flamenco, como el
tango o como el jazz, nació en rincones y hogares marginados, sin luz ni taquígrafos que tomaran nota de los primeros pasos de estos artes tan colosales.
Pero la impericia en la lectura y escritura de estos primeros creadores no impidió reconocer que en su memoria albergaba una riquísima gama de experiencias musicales acrisoladas por los siglos. La memoria estética junto a la pujanza que el arte sabe infundir en las almas, obraron de levadura en la masa musical heredada que, cociéndose en los oscuros hogares, dio lugar al nuevo arte.
La creación colectiva del flamenco, tenía, sin saberlo reminiscencias de la “puellae gaditanae” romanas, sones orientales y casticismo dieciochesco. Milagrosa ciencia con lenguaje musical que se transmitió de siglo en siglo, sin que los libros ni las escuelas ocuparan un lugar relevante. De ahí la casi verdadera leyenda romántica de un arte sublime creado por “analfabetos”.
La música, el tono, el ritmo y los variadísimos recursos melódico-bucales del flamenco han sido legados de generación en generación “de oído”, dada la dificultad de expresar en un pentagrama tanto dolor, tanta pasión y tanta intensidad vital.
Pero los tiempos cambian: el flamenco ha salido de los oscuros rincones semiclandestinos y
camina hacia un arte de referencia mundial. Un arte con una larga historia, un arte singularísimo y torrencial y como todo arte contemporáneo ha de ir acompañado de un corpus teórico que explique a los no iniciados el significado de los ritos, los movimientos y los ritmos que fluyen de él. Si cada arte, como lo definía mi admiradísimo maestro
Cesáreo Rodríguez-Aguilera es una religión incruenta, es indudable que los sacerdotes y sacerdotisas son los artistas, pero, como tampoco hay religión sin teología, también el flamenco necesita de sus teóricos: flamencólogos, historiadores, músicos, analistas: yo los llamo los apóstoles del flamenco. No hay arte sin su ciencia y no hay ciencia sin teóricos y no hay teóricos sin doctrina y no hay doctrina sin libros. Y en ese último escalón es donde se inscribe la importancia de
Ediciones Carena y de otras editoriales que han apostado por llenar el vacío teórico que amenazaba los cimientos de nuestro arte.
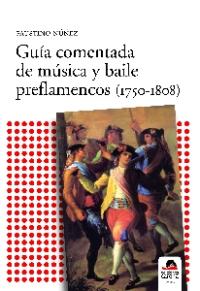
Ediciones Carena, siendo una editorial pequeña, no renuncia a aportar su granito de arena para insuflar vitalidad a este “cuerpo místico-flamenco”. En nuestro
catálogo no faltan quienes han buceado lúcidamente en el pasado de este arte como
Cristina Cruces en su
El flamenco y la música andalusí, o la incansable disciplina de
Faustino Núñez investigando año tras año para aportar un raudal de luz sobre la música que se hacía en España en la segunda mitad del siglo XVIII en su impagable
Guía comentada de la música y el baile preflamencos (1750-1808);
Agustín Gómez, a modo de evangelista, desvela el basamento estético en el que se sustenta nuestro arte en su
De estética flamenca.
Francisco Hidalgo nos ha aportado tres libros luminosos sobre las andanzas del flamenco en Cataluña y parte del extranjero en su libro
Como en pocos lugares. Noticias del flamenco en Barcelona; ha indagado en las relaciones entre intelectuales catalanes y andaluces en su
Sebastià Gash: el flamenco y Barcelona, y ha seguido los pasos de la sin par
Carmen Amaya, en su biografía
Cuando duermo sueño que estoy bailando (agotada y en fase de reedición).
La comedia flamenca de
Eugenio Cobo indaga en la presencia del flamenco en los tablaos durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX;
Jose Manuel Gamboa resucita al
Sernita y, con él, a aquella durísima época de hambre, señoritos y emigración (
Sernita de Jerez ¡Vamos a acordarnos!). Jose Luis Ortiz Nuevo puso en jaque a los “flamencólicos” y demás fauna tridentina con su
Alegato contra la pureza (actualmente agotado y en fase de repesca). Entre las planchas de la imprenta y las manchas de las tintas están adquiriendo forma dos nuevas propuestas:
El Cante de las Minas: notas a pie de festival en el que Francisco Hidalgo da luz y recoge la alegría del uno de nuestros más singulares festivales de flamenco: el de La Unión.
En el último, la alemana
Nadine Cordowinus nos aporta riquísimas reflexiones sobre el flamenco visto y vivido desde fuera
Tradición y experimentos en el baile flamenco: Rosa Montes y Alberto Alarcón. En otro género: el de la novela flamenca,
Ediciones Carena también ha aportado una original recreación,
Soleá, esta vez a cargo de
Mara Lea Brown, del ambiente de nuestros pueblos flamencos allá por los cincuenta-setenta.
Estas aportaciones que nosotros humildemente canalizamos con todo el cariño y la pasión, y ahí está Pilar, haciendo de la colección su propia vida, van a tener continuidad. Pero, aparte de eso, estoy convencido de que pueden insuflar en sus lectores –sean o no aficionados al flamenco- el arte de vivir intensamente, el gozo en la inmersión sentimental, el éxtasis mágico de su majestad el duende habitando fugazmente las galerías de su alma. Porque el flamenco no está sólo en los tablados, está también en las páginas que transpiran las llamas negras del arte hondo.
NOTA: En el blog titulado
Besos.com se pueden leer los anteriores artículos de
José Membrive, clasificados tanto por temas (vivencias, creación, sociedad, labor editorial, autores) como cronológicamente.